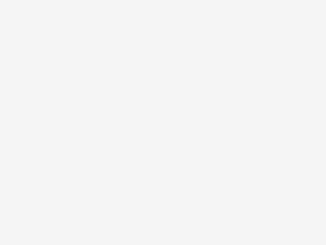Enfrente de Hiroshima, la isla de Miyajima es uno de los lugares más sagrados del país. Allí se practican todavía danzas seculares.

“El misterio de Oriente es legendario”, escribió Charlie Chaplin. “Ya estaba en el aire en el momento de nuestra llegada a Kioto, y ahora en Tokio comienza a envolvernos.” Si el actor que encarnó Charlot se hubiera aventurado hasta la isla de Miyajima, en la prefectura de Hiroshima, hubiera encontrado, sin duda, esta impresión de misterio de forma muy tangible. Esta comienza antes incluso de tomar el barco para la isla. En el exterior del terminal del ferri que va de Miyajima Guchi a Hiroshima, una gran estatua nos observa intimidante. Sus ropas verdes y doradas son magníficas, pero la expresión de su rostro es aterradora, con ojos demoniacos e hinchados, los dientes obscenos y las orejas de zorro. Un pájaro dorado mitológico se posa sobre su cabeza.
“¿De qué diablos se trata?” no podemos parar de preguntarnos. Esta fascinante criatura se revela como un personaje de bugaku, la danza y música cortesanas más antiguas del mundo. El bugaku llega a Japón desde China, Corea y Vietnam a través de la India durante el siglo VII. Rápidamente se impone como una diversión para los emperadores y los aristócratas. El príncipe Shotoku (572-622), devoto budista, era un ferviente seguidor. A través de los siglos y a instancia de elementos autóctonos de shinto que se incorporan en el ritual budista original, el bugaku japonés se desarrolla como una forma de arte único.
En la actualidad, el bugaku existe únicamente en Japón, habiendo desaparecido completamente de los países donde nació. Durante varios siglos ha permanecido en el archipiélago como un privilegio reservado a las élites. De hecho, únicamente después de la Segunda Guerra Mundial los ciudadanos de a pie pudieron por fin admirarlo. A partir de ahí, el bugaku solo se celebra en un puñado de ciudades sagradas, como la Mansión imperial, el templo Shitenno-ji en Osaka y el santuario Itsukushima en Miyajima. Esta es la razón por la que es un verdadero privilegio poder asistir a este espectáculo secular. Y verlo en Shitenno-ji en Osaka y en el santuario de Itsukushima en Miyajima, “la isla donde las gentes y los dioses cohabitan”, lo hace todavía más especial ya que es un lugar verdaderamente místico. Es también uno de los tres lugares más bonitos de Japón inscritos en el Patrimonio Mundial. En consecuencia, es el entorno ideal para un viaje hacia otro mundo.
La primera cosa que nos llama la atención cuando salimos del ferri es el ambiente de calma, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. Es algo que incluso los omnipresentes grupos de turistas y de escuelas conducidos por guías equipados con megáfonos no pueden romper completamente. Una gran parte de la isla está cubierta de un bosque virgen que se extiende hasta el límite de la pequeña ciudad. Como es una isla sagrada, no hay salas de pachinko o tiendas, ninguna construcción fuera de control, prácticamente nada que pueda recordarnos que nos encontramos en el Japón del siglo XXI. Es un reino de pagodas, templos y santuarios cuyo aire dulce y perfumado de madera de alcanfor e incienso nos embriaga.